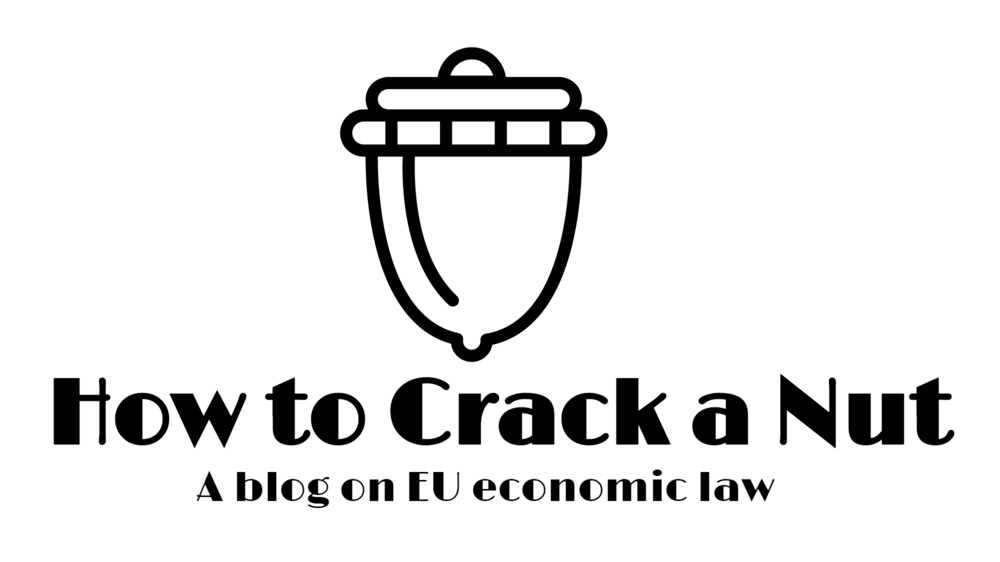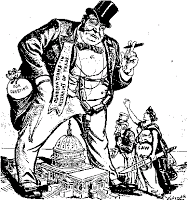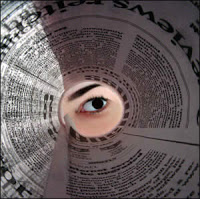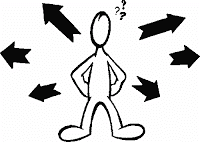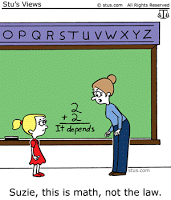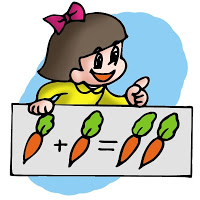En el caso Red Bull c. Scalextric (de que recientemente se ha hecho eco la prensa económica; véase http://tinyurl.com/6u7ax2d), el Juzgado de lo mercantil nº 1 de Alicante analizó si la utilización de las marcas de Red Bull en las miniaturas de los coches de fórmula uno de esa escudería por parte de la empresa titular de la marca Scalextric (Tecnitoys Juguetes) suponía una vulneración de su derecho de marca.
En concreto, entre otras cuestiones, la discusión jurídica se centraba en si se producía una vulneración del art 9.1.c) del Reglamento de Marca Comunitaria (RMCo) [y art 34.2.c) de la Ley de Marcas, de idéntico tenor literal] por parte de Tecnitoys, al considerar Red Bull que se cumplían los requisitos para apreciar que el uso de sus marcas por la empresa fabricante de Scalextric podía "implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del
carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca
registrada" (énfasis añadido).
La verdad es que parece un supuesto de libro, en el que no es difícil
pensar que las réplicas de coches con las marcas "originales" de Red Bull (tanto la denominativa, como las gráficas) se venderán
mejor que otras miniaturas que no reproduzcan las marcas y que, en todo
caso, Scalextric se puede aprovechar (indebidamente) de la imagen de Red Bull en el
ámbito del patrocinio deportivo. Al menos, a primera pensada, uno
tendería a darle la razón a Red Bull.
De hecho, he utilizado este caso para el examen práctico que hoy han hecho mis alumnos y, sin excepción, todos han considerado que el uso de la marca por parte de Scalextric vulnera el derecho de exclusiva de Red Bull al suponer un aprovechamiento indebido de su reputación. En definitiva, parece un caso en que el demandante debería haber ganado. Y, sin embargo, en su sentencia de 25 de febrero de 2011, el Juzgado español de marca comunitaria dictó sentencia a favor de Scalextric.
Los razonamientos del tribunal para desestimar la vulneración de los derechos de Red Bull conforme al art 9.1.c) RMCo (aptdos 34 a 39 de la SJM de 25.02.2011) resultan difíciles de compartir, especialmente los siguientes:
"
36. En
todo caso [...] no se aprecia que el uso de las marcas RED BULL
por la demandada [...] como integrante de la reproducción
fiel del prototipo a escala, con el resto de marcas, logos, enseñas y demás
elementos que lo componen en la realidad [...] provoque que se traslade a los consumidores
de “slot” de SCALEXTRIC las características y atributos de RED BULL.
37. No puede sostenerse [...]
que la demandada busque aprovecharse de la reputación de que se beneficia RED
BULL (resultado de esfuerzos e inversiones publicitarias que no se niegan) para
promocionar sus productos cuando estos se presentan en el mercado de forma
destacada con la marca propia –SCALEXTRIC- cuya notoriedad en el mercado relevante
es admitida y la marca ajena, se reitera, se usa como parte integrante de la
realidad que se reproduce y como tal es comprendida por el consumidor medio."
El primero de los párrafos, simplemente, carece de justificación por parte del juzgador. Por lo mismo, se podría decir que se aprecia claramente que el uso de las marcas traslada a los consumidores (al menos algunas de las) características y atributos de Red Bull (al menos, en cuanto que patrocinador de equipos de élite en deportes de riesgo). Aunque no tenga validez estadística, así parece indicarlo el sondeo al que he sometido, sin avisar, a mis alumnos en el marco de su examen (y, en definitiva, el más simple criterio del sentido común).

Pero, el que genera mayor rechazo (y, en mi opinión, verdaderos problemas técnicos), es el párrafo 37 de la SJM de 25.02.2011, en el que el juzgador viene a establecer un test (subjetivo) por el que, si el posible violador de la marca notoria es, a a su vez, titular de otra marca notoria, queda exonerado de cualquier responsabilidad por el potencial aprovechamiento de la reputación de la marca ajena, de la que parece que no pueda aprovecharse (sic) [algo así como "por ser tan notorio que la notoriedad del otro no pueda hacerle más notorio"].
En definitiva, (leyendo un poco entre líneas) parece que si la demandada hubiera sido una empresa (con marcas) completamente desconocida(s) en el mercado, probablemente se hubiera apreciado una infracción del derecho de exclusiva de Red Bull al imputarle (una intención de) aprovechamiento de la reputación de la marca notoria. De ser así, dicho test vendría a generar una tutela asimétrica para los titulares de marcas notorias (y renombradas), que fundamentalmente reduciría la seguridad jurídica y el grado de protección de dichas marcas en estos casos (en contra del criterio claro de refuerzo de la tutela de marcas notorias y renombradas que subyace a las últimas reformas en derecho marcario comunitario y nacional).
En conclusión, la postura adoptada por la SJM de 25.02.2011 me parece cuestionable y, cuanto menos, creo que implica un resultado contraintuitivo en el caso concreto. Creo que sería bueno que, en potenciales casos futuros, se promoviera una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE para que aclare si es jurídicamente sostenible que los titulares de marcas notorias pueden llegar a vivir en el mejor de los mundos--al ver la tutela de sus marcas notorias ampliada y, al mismo tiempo, verse exonerados de cualquier infracción de marcas notorias de terceros.