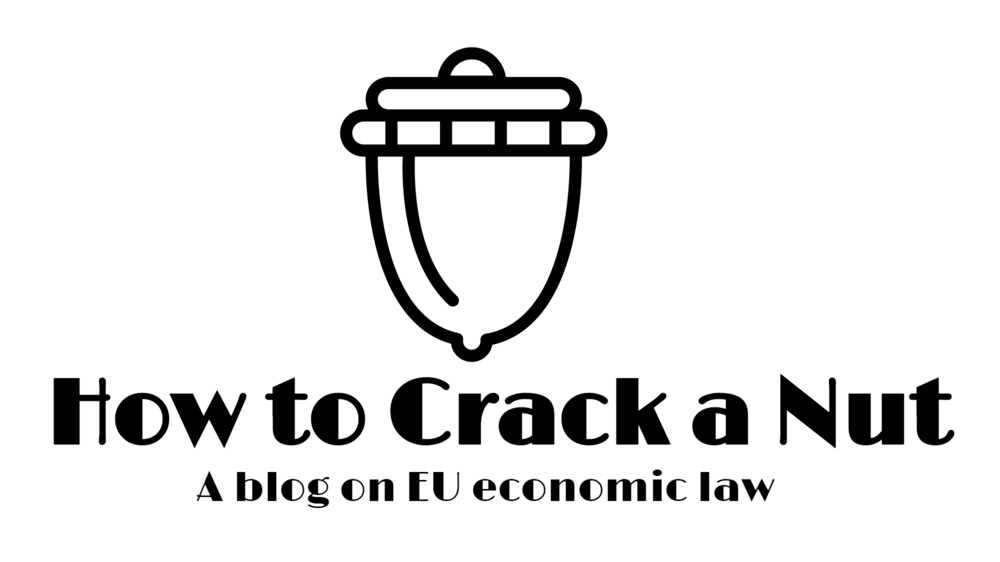En los últimos días han aparecido en las marquesinas publicitarias de Madrid anuncios de un portal de internet que promueve el establecimiento de relaciones personales para personas casadas o con pareja. El propio eslógan de la publicidad y del portal es lo suficientemente claro: "¡Revive la pasión - Ten una aventura!".
Se trata de una campaña de publicidad que ya se ha llevado a cabo en otras ciudades europeas para apoyar el lanzamiento de este sitio de internet y que, por ahora, no parece estar despertando demasiada controversia jurídica (más allá del bullicio que la existencia misma de este tipo de sitios de internet está generando en blogs de todo el mundo).
Sin duda, parece que el poco ruido que está generando esta campaña puede obeder a la (quizá creciente) tolerancia social hacia este tipo de sitios de internet que promueven relaciones (esporádicas) paralelas al matrimonio y a la convivencia en pareja--en definitiva,la tolerancia social hacia conductas contrarias (o difícilmente compatibles) con el deber de fidelidad que los cónyuges se deben entre sí (art. 68 Código Civil), que es extensible a las parejas de hecho (en virtud de la "convivencia marital" que se suele exigir para su reconocimiento) y que, como mínimo, debe considerarse un uso social o costumbre relevante.
Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente legal, y teniendo en cuenta el objetivo de la publicidad (promover una actividad económica basada en la promoción de la infidelidad conyugal) cabe plantearse la licitud de este tipo de publicidad. Conforme al art. 3.a) de la Ley General de Publicidad (recientemente reformada en diciembre de 2009), será publicidad ilícita "La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus artículos 14, 18 y 20, apartado 4".
En concreto, el artículo 18 de la Constitución tutela el derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. En su apartado 4, la Constitución impone un mandato legal, por el que exige que "La Ley [limite] el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos". También conviene tener en cuenta que, como complemento a lo anterior, el art. 39.1 de la Constitución impone como primer principio rector de la política social y económica que "Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia".
En definitiva, parece que existe un valor constitucional claro en la tutela de la familia (entendida como cada uno la conciba) que podría verse vulnerado por una actividad publicitaria claramente encaminada a la promoción de la infidelidad--que, en sí misma, es una causa relevante de conflicto y posiblemente desintegración de muchos núcleos familiares e, incluso, una causa posible de la violencia de género a la que especialmente se refiere el propio art. 3.a) LGP en relación con la utilización publicitaria e instrumental del cuerpo de la mujer o de estereotipos contrarios a los fundamentos de nuestro ordenamiento.
Por todo ello, parece que la publicidad de este sitio de internet podría, al menos a primera vista, constituir un supuesto de publicidad ilícita conforme a lo previsto en la LGP. Queda por ver si esta posible ilicitud es objeto de alguna acción judicial por parte de las organizaciones encargadas de velar por el cumplimiento de la normativa publicitaria o por parte de colectivos con intereses en este ámbito.